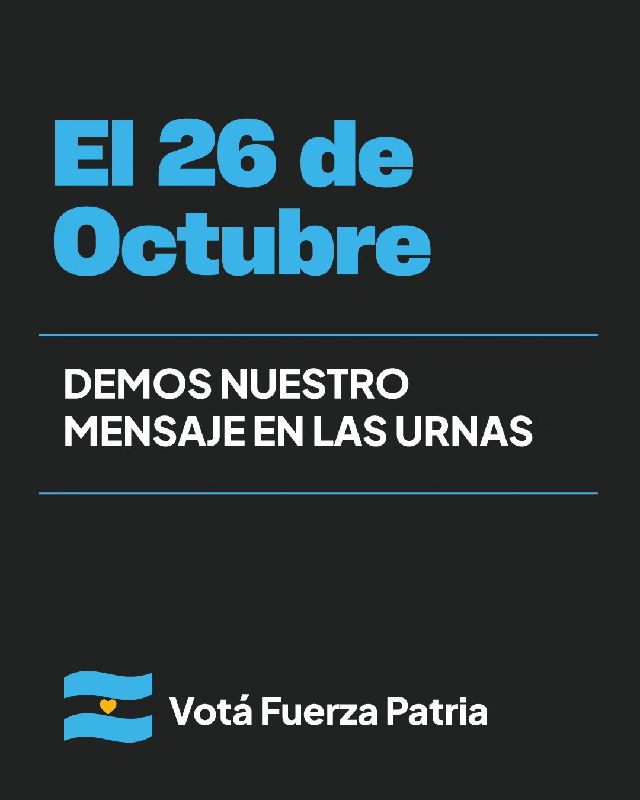El sacerdote franciscano, quien recibió uno de los tres Reconocimientos Taeda 2025, dialogó con DEF sobre su misión pastoral en Mozambique, donde puso en marcha un programa de producción agraria modelo y logró, gracias al compromiso de Microsoft Corporation y de la Fundación TAEDA, llevar la conectividad a una de las aldeas más pobres del país africano

El padre Jorge Bender, quien acaba de recibir el Reconocimiento en los 20º. años de la editorial TAEDA, junto a Daniel Hadad y Juan Lavista, tiene una conexión muy especial con el continente africano. Desde su primer viaje al continente, en 2006, quedó enamorado de su gente y su modelo de vida en comunidad. “La persona es parte de un todo; es decir, define su ser en relación con la totalidad”, sintetiza el sacerdote franciscano, en diálogo con DEF, al referirse al concepto de ubuntu, acuñado por la civilización bantú.
Este misionero conduce, desde hace más de una década, un proyecto que impulsa la producción agropecuaria y una escuela profesional en la aldea mozambiqueña de Jécua. El padre Bender utiliza cinco verbos que marcan la misión de los franciscanos en una de las zonas más vulnerables de Mozambique: sembrar, recoger, compartir, involucrar y restituir. ¿Qué significa cada uno de ellos? “Sembrar y recoger son dos verbos que nos relacionan con el quehacer del agricultor. Compartir tiene que ver con el espíritu del ubuntu, donde nuestros productos deben ser de todos; no se trata de acumular, sino de mejorar la vida de toda la comunidad. Después, al hablar de involucrar, me refiero a contribuir al progreso de la gente del lugar. Finalmente, restituir es el gesto que supone que, en la medida en que compartamos los bienes, ellos se multiplican”.
Actualmente, con el impulso de la Fundación Taeda y el apoyo de Microsoft Corporation, este incansable luchador ha logrado llevar conectividad a través de internet satelital a la zona. “Esto los abre al mundo y les da la posibilidad de estar conectados con otros institutos agrarios, lo que favorece el intercambio y la transferencia de conocimientos”, destaca, con el entusiasmo que lo caracteriza.
De visita en nuestro país, al que regresa cada tres años, Bender conversó con DEF sobre su vocación de servicio y su misión en África. “Nuestra atención pastoral apunta a comunidades rurales de pequeñas aldeas. Los franciscanos somos muy queridos porque nos integramos, trabajamos en la educación y acompañamos a la población con proyectos que intentan mejorar la calidad de vida”, afirma. Conoció a Jorge Bergoglio cuando era muy joven, ya que fue su profesor en la Facultad de Filosofía y Teología del Colegio Mayor de San Miguel, donde se formó como sacerdote. Más adelante, compartió con el Papa su experiencia misionera y recibió el apoyo del Pontífice y la fuerza espiritual para desarrollar su misión pastoral en África.

Su vocación franciscana y su misión pastoral
-Padre Bender, ¿cómo entró a la orden franciscana?
-Tal vez se haya dado por conocer a los frailes de mi pueblo, Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe. Mi experiencia parroquial fue a través de un padre franciscano y, viendo el testimonio de ese fraile, comencé a plantearme la posibilidad de poder prestar, en el futuro, un servicio de ese tipo. Yo veía en él a un fraile feliz, alegre y amigo de los jóvenes. Él me contagió el espíritu franciscano.
-Usted se ordenó como sacerdote. ¿Es habitual entre los frailes franciscanos?
-No. Nuestro rol primordial es ser frailes. Hay algunos frailes que son sacerdotes; para eso se requiere un estudio de filosofía y teología de cinco a siete años. De todos modos, la vocación pasa más por un compromiso de vida que por el estudio. Adquirimos algunos conocimientos de la escrituridad y de los maestros franciscanos y de su historia, pero sobre todo se trata de vivir y aprender a vivir como fray.

-Para entender, ¿ser misionero dentro de la orden es una elección o todos los frailes franciscanos tienen un rol misionero?
-En general, somos misioneros, porque es uno de los ejes centrales de nuestra orden. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de hacer pedidos particulares, como el de ser enviado a un territorio. En mi caso, África. Es una misión muy especial, que tal vez no sea para todos los frailes. Hay que tener un sentido, una vocación y un sentimiento para este tipo de experiencias. La orden franciscana es universal y tiene mucha presencia en el continente africano. Yo soy un eslabón más de la cadena.
La vida en Jécua y la misión de los franciscanos
-¿Cómo llegó a la aldea de Jécua, en Mozambique?
–Mi primera experiencia en África fue entre 2006 y 2011. Después, quedé enamorado de ese lugar y de su cultura. Volví por algunas necesidades de los frailes franciscanos y, finalmente, pedí ser enviado al proyecto de Jécua, que es una aldea ubicada en el centro de Mozambique.

-¿Cómo es la geografía del lugar y cómo vive la comunidad local?
-La aldea está ubicada a unos mil metros sobre el nivel del mar. La temperatura es un poquito más benigna que en otras zonas del país, porque la altura hace descender la temperatura. La mayoría de la gente trabaja la tierra. Son agricultores, pero en terrenos de pequeñas extensiones, campitos con huertas familiares, con cultivos básicos. Además de las comunidades rurales, que viven en pequeñas aldeas, tenemos gente dispersa en la montaña y en el bosque.
-¿De qué manera se integran los franciscanos a la comunidad y qué misiones cumplen allí?
-Nuestra intención, además de la misión pastoral y las celebraciones religiosas, es mejorar la condición de vida de sus pobladores. Organizamos seminarios, talleres, pequeños cursos de trabajo de la tierra y capacitaciones. Estamos buscando, por ejemplo, mejorar en un 20 % o un 30 % la productividad de la tierra, con extensión y diversificación de cultivos, porque las comunidades se dedican al monocultivo. Producen siempre maíz y, al no haber rotación de cultivos, se va desgastando el suelo.

-¿Son bien recibidos los franciscanos? ¿Cómo se manejan con el idioma?
-Somos muy queridos porque nos integramos perfectamente a las comunidades. En Mozambique, se hablan 22 lenguas distintas. En cada lugar donde estamos presentes, hay unas 14 lenguas. De alguna manera, el portugués los unifica, sobre todo en las ciudades, donde la gente te entiende y todos, más o menos, balbucean el portugués. En las celebraciones religiosas, yo hago la homilía en portugués y uso algunas palabras locales, que después se traducen a través de un catequista en la lengua local. Los cantos son en lengua local, lo mismo que las lecturas.
-¿Cuál es la situación de las comunidades cristianas?
-En Mozambique tenemos un 40 % de católicos y, desde hace 30 años, la Iglesia está llevando adelante un trabajo muy importante de acompañamiento a estas comunidades. También existe un porcentaje de musulamnes que, por lo menos en mi experiencia, conviven perfectamente con los cristianos y participan de nuestros seminarios y actividades. Por otro lado, hay cultos animistas en la zona y otros credos protestantes y evangelistas. Con todos ellos, la convivencia es buena. Los frailes somos muy queridos e intentamos siempre mantener un respeto hacia las demás tradiciones. Hace unos dos años, hubo problemas más al norte, en la provincia de Cabo Delgado, donde grupos extremistas fomentaron la discordia y allí se mezclaron intereses por los recursos mineros y petroleros. Donde hay este tipo de riquezas, existen problemas y grupos que buscan dividir para aprovechar la situación a su favor y quedarse con los recursos.

Jécua: de las mejoras en la productividad de la tierra a la conectividad digital
-Hemos visto fotos de frailes con el azadón en la mano y trabajando en los cultivos.
-Nosotros trabajamos la tierra. Personalmente, me gusta; soy agricultor y mi nombre en griego, Georgios, significa “agricultor”. Por otro lado, eso nos permite entrar en el ritmo de la gente local. Vivimos de la tierra y ayudamos a mejorar la producción, tal vez con un poco de tecnología, con la rotación de cultivos y aportando un plus. Son pequeñas cosas que pueden significar un progreso. Allá utilizan todavía el arado tirado por bueyes y el proceso de siembra y cultivo es manual.
-Con respecto al abono y la productividad en una tierra tan castigada, ¿cuál ha sido la transferencia de conocimiento que hicieron los franciscanos?
-Hemos contribuido a transferir conocimiento, utilizando elementos muy rudimentarios. Hay un refrán que suelo utilizar, con perdón de las palabras: “Con agua y mierda, no hay cosecha que se pierda”. Es decir, con estiércol de vaca, de caballo o de gallina, se puede hacer un compost de tierra orgánica que enriquece muchísimo el suelo y le da muchos nutrientes.

-Cuéntenos sobre el proyecto que ha permitido llevar conectividad a la zona de Jécua, a partir de un acuerdo con Microsoft Corporation y la Fundación Taeda.
-La sociedad de la zona no utiliza teléfonos inteligentes, sino aparatos muy básicos para comunicarse y el WhatsApp, por ejemplo. De a poco, están pudiendo conectarse y eso es, sobre todo para los jóvenes, muy enriquecedor. A través de Mario Montoto, presidente de la Fundación Taeda, y de Microsoft, se instaló un sistema con antenas Starlink. Ahora, estamos en un nivel superior a cualquier lugar de la Argentina y de muchos lugares del mundo. Eso abre la posibilidad de intercambios y acceso a institutos agrarios y a conocimientos, lo que enriquece mucho a los pobladores locales.
-También tiene un proyecto de construcción de viviendas para familias necesitadas. ¿En qué consiste?
-Es una zona muy castigada por el clima, con vientos, ciclones y vientos huracanados, que vienen desde el Índico, por Madagascar. Las casas de paja no resisten y, si son de adobe, también las tumban las lluvias y las inclemencias climáticas. Nuestro proyecto nació el año pasado y tuvo una linda repercusión. Hemos detectado situaciones puntuales y vamos respondiendo a esas familias más necesitadas. Las acompañamos y, una vez que tenemos el diagnóstico de la familia, conseguimos los recursos para construir las viviendas. Vamos puntualmente, caso por caso, con un valor razonable a partir de una canasta básica, pero con muchos mejores elementos de los que tenían ellos. Construimos más de 50 casas, unas 55.
Francisco, el Papa de las fronteras geográficas y existenciales
-Alguna vez le habrán preguntado por qué misionar afuera, tan lejos de casa, habiendo también aquí en nuestro país situaciones de gran vulnerabilidad social.
-Es una pregunta que me han hecho muchas veces y creo que es bastante razonable. Yo trabajé aquí, en el centro de Buenos Aires, en la calle Defensa, a cien metros de Plaza de Mayo, donde restauramos la Basílica y Convento de San Francisco y abrimos sus puertas a los más necesitados. Volviendo a la pregunta, yo diría que la respuesta es vocacional. Desde muy pequeño, mi madre me hablaba de África y me quedó dando vueltas; siempre me imaginé estando ahí. Sentí el llamado a esos lugares, que son zonas de frontera y donde, muchas veces, no existe la misma presencia que podemos tener aquí. También tuve la orientación de la orden franciscana, que me ayudó a discernir lo que estaba buscando. Admito que hay que ser un poco aventurero; yo no tengo problemas en comer lo que haya y con la mano. Además, soy deportista, alpinista, y allá se camina mucho. Hay comunidades que están en la montaña; entonces, dejamos el vehículo y caminamos dos o tres horas para llegar a ellas.
-Usted conoció al Papa Francisco de joven y volvió a verlo cuando ya era Pontífice. ¿Qué enseñanza le dejó?
-Cuando restauramos el Convento y le escribí al Papa Francisco, lo que más alegría le dio fue que hubiésemos abierto las puertas a la gente en situación de calle poniendo duchas. Después tuve la oportunidad de compartir encuentros con él en el Vaticano y siempre fue muy cercano a las experiencias de fronteras tanto geográficas como existenciales. Siempre apoyó a los misioneros y se identificaba con ellos. Les tenía un cariño muy grande.