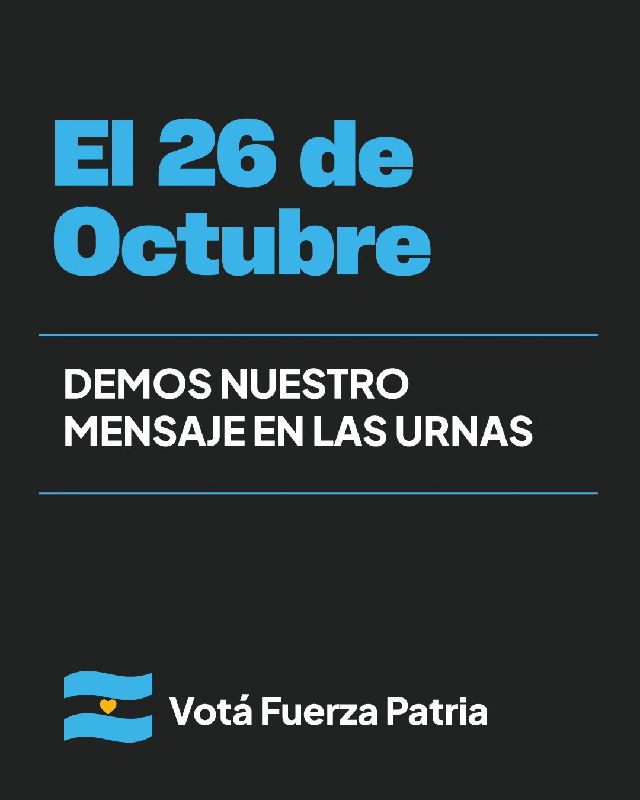Como en anteriores subas de precios, Caputo intenta que se retrotraigan los “aumentos preventivos”. Pero el alza del dólar le resta poder de presión
Toto Caputo no tendrá tiempo para festejar el IPC de julio, que según coinciden las consultoras volverá a ubicarse debajo del 2%. Más bien, su preocupación está centrada en el dato de inflación de agosto, que se dará a conocer en pleno cierre de la campaña electoral y tiene altas chances de quebrar el sendero desinflacionario.

Es por eso que el ministro volvió a una de las prácticas que han caracterizado su gestión: un extraño “control de precios libertario” consistente en ejercer una presión informal sobre cadenas de supermercados y grandes fabricantes de productos de consumo masivo.
Además, una agresiva comunicación política que trata de explicar por qué no hay motivos para un “contagio” de la reciente devaluación a los precios y una arenga a los consumidores para que no convaliden los incrementos que consideren injustificados. En la jerga económica, el gobierno apuesta a que se aplique el “principio de imputación de Menger”, que postula que no son los costos los que determinan los precios, sino que es al revés.
Javier Milei suele sintetizar ese postulado teórico en una expresión mucho más gráfica respecto de en qué parte de la anatomía de los comerciantes se guardarán los stocks de mercadería no vendidos.
Marcha atrás en precios y lupa en salarios
Pero todo indica que esta vez resultará más difícil revertir los aumentos, porque hay condiciones de mercado que complican a las empresas más que en las situaciones previas.
El primer episodio de esa “marcha atrás” había ocurrido bien al inicio de la gestión, cuando el dólar paralelo se estabilizaba en torno de $1.000 y la inflación empezó a bajar. En aquel momento, Caputo se reunió con grandes empresarios y les pidió que revisaran sus aumentos, porque no se correspondían a un aumento real de los costos.
Según el ministro, los empresarios se habían dejado llevar por los pronósticos catastrofistas de sus consultores, que les había dicho que se dispararía el tipo de cambio. Fue entonces que Caputo presionó por una rebaja nominal de precios de lista. En algunos casos se logró “por las buenas” mientras que en otros, como los de medicina prepaga, hizo retrotraer los aumentos por decreto.
Así lo justificaba Caputo a inicios de 2024: “Entiendo perfectamente el productor que remarcó los precios pensando el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. ‘Mejor hago una promoción’, dicen, y es normal, pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona”.
La sola alusión a “un salario que no es” y la posibilidad de que una paritaria pueda distorsionar la economía llamó la atención del mercado. Sonaba contradictoria con el discurso liberal de no interferir en las libres contrataciones entre partes del ámbito privado.
Pero Caputo demostró su pragmatismo al intervenir sin camuflaje en las negociaciones salariales, y al vetar de hecho -por la vía de la no homologación en la secretaría de trabajo- los aumentos salariales que se consideraban desalineados con la inflación proyectada desde la Casa Rosada.
La victoria de la pelea post cepo
El segundo round en el que Caputo jugó y ganó la pulseada de los aumentos fue en abril pasado, tras el levantamiento del cepo cambiario. En una situación análoga a lo que había ocurrido un año antes, hubo empresas que realizaron “aumentos preventivos” porque suponían que el tipo de cambio saltaría al techo de la banda de flotación, en ese momento fijado en $1.400.
Pero cuando el dólar oficial y los paralelos confluyeron a un nivel intermedio de menos de $1.200, Caputo esgrimió que no había motivos para los aumentos. Una vez más habló con cadenas supermercadistas y con las grandes productoras de alimentos, pero también con líderes de otros rubros industriales, como el automotor.
En aquel momento, celebró su victoria de haber contenido las expectativas y de haber hecho un lobby efectivo. Fue así que el IPC de abril bajó a 2,8% después de haber tocado 3,7% en marzo y luego bajó a su mínimo de 1,5% en mayo.
Al tiempo que presionaba por los precios, Caputo también mantenía firme su control sobre las paritarias. De hecho, la CGT realizó un paro general en abril en el que denunció que había una extendida práctica de revisión de negociaciones salariales ya cerradas entre sindicatos y cámaras empresariales.
Lo cierto es que Caputo, en muchos de los gremios más representativos, había logrado su objetivo de que los aumentos salariales no sobrepasaran un 1,5% mensual, y lo máximo que aceptó fue la inclusión de cláusulas de revisión si subía la inflación. Es ilustrativo el caso de los empleados públicos de la administración central, que acordaron ajustes que arrancaron en 1,3% en junio y terminan en 1,1% para noviembre.
Por qué esta vez es más difícil
Pero en este tercer intento por retrotraer aumentos ya decididos, todo indica que las cosas serán más complicadas para el ministro. A diferencia de las veces anteriores, ahora no puede alegar que no hubo un aumento del tipo de cambio. A lo sumo, podrá argumentar que el dólar se estabilizará en su nivel actual, a unos cinco puntos de distancia del techo de la banda de flotación.
Es por eso que, al hablar en los programas oficialistas de streaming y radio, su argumento preferido era que lo que iba a contener los precios era el superávit fiscal y el refuerzo de las reservas en el Banco Central, por la entrada de dólares del FMI.
Sin embargo, los industriales y comerciantes no se están mostrando persuadidos por esos argumentos. Afirman que, diga lo que diga el gobierno, no pueden dejar de mirar al dólar, sobre todo en aquellos rubros en el que el principal insumo se mueve con la divisa estadounidense.
Un ejemplo paradigmático es el de los panificados, fideos y otros productos que utilizan el trigo. Desde la Federación de la Industria Molinera ya avisaron que, dado que el trigo implica el 80% del costo de la harina, resulta imposible no hacer un traslado a precios tras una suba del dólar de 17%.
Pero ese no es el único argumento que juega en contra de Caputo. Hay algunos rubros en los que se achicó el margen de rentabilidad, por la caída en las ventas. De manera que, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, no tendrán la posibilidad de absorber una suba de costos sin compensar, al menos parcialmente, con un retoque en precios.
¿Caputo se queda sin herramientas?
En definitiva, la consecuencia de la escapada del dólar -y también de la turbulencia en las tasas de interés, que encarece el crédito- es que se están comunicando subas de precios de hasta 9% en empresas de consumo masivo.
¿Qué hará Caputo ahora? Ese es el gran interrogante del mercado, dado que ya no tiene margen para aplicar herramientas que usó en otras oportunidades: ya intervino en las paritarias para que el costo salarial no se “desbordara”, ya bajó aranceles de importación para estimular la competencia y ya alivió impuestos en algunos rubros pero no puede avanzar en ese tema sin que se comprometa el superávit fiscal.
Con ese panorama, la única medida realmente efectiva sería la de forzar una baja del dólar, pero no parece que el mercado esté dispuesto a aceptarlo. Y, aun cuando se produjera el retroceso, ya está instalada la expectativa de una corrección devaluatoria post elecciones.
Entre las pocas medidas que quedan a mano están la de posponer aumentos en servicios y precios regulados, para que compense por la probable suba de alimentos en agosto.
Para el gobierno, el mantenimiento de la inflación baja es fundamental, tanto por motivos económicos como políticos. En lo económico, compensa por la volatilidad del dólar y las tasas de interés, y garantiza que no habrá un freno súbito en la actividad productiva y comercial.
Y, en lo político, porque las encuestas revelan que es el gran logro que sostiene la imagen de Javier Milei en términos relativamente altos -48,1% de apoyo según el sondeo de la consultora Giacobbe-.
Hace dos años, cuando se le preguntaba a la gente cuál era su principal preocupación, la respuesta mayoritaria -55% de menciones- era “la inflación”, mientras que ahora ni un 15% habla de la suba de precios, según otra encuesta de la Universidad de San Andrés.
Pero claro, la contracara es que ahora la preocupación más mencionada -con casi 40%- es el bajo nivel salarial. De manera que el gobierno no puede permitirse, además, un alza de precios, que erosionaría su principal activo político y llevaría en plena campaña electoral a un pedido generalizado de subas salariales.